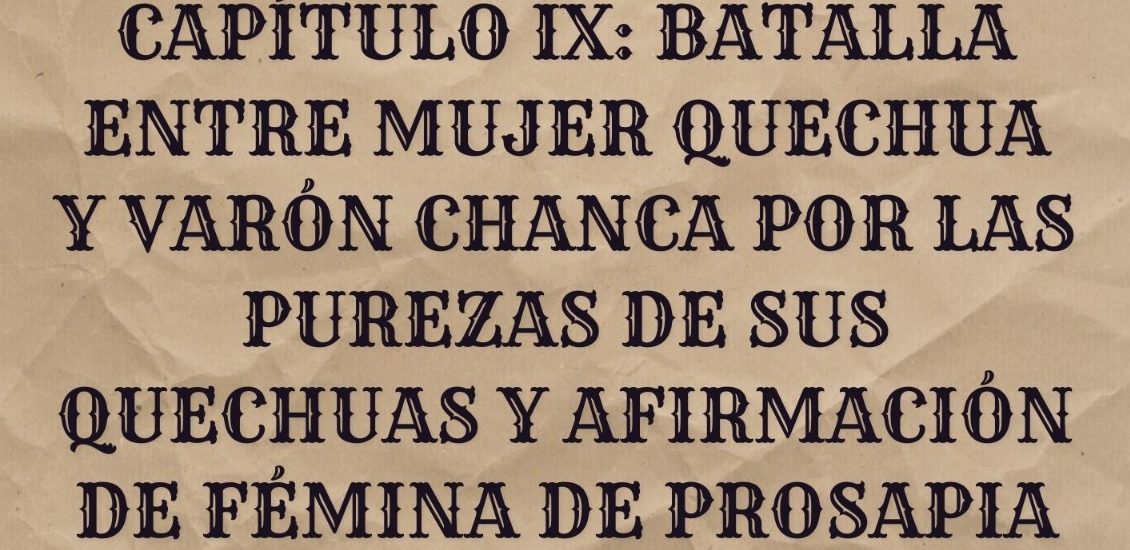Por Pamela Cáceres
CAPÍTULO VII: SOBRE LA LENGUA GENERAL DE LOS SEÑORES
No alcance a mamar en leche la lengua quechua, pero sí la escuché mucho entre mis parientes mayores. En los principios me pareció lengua de lágrimas ya que cuando secreteaban las mujeres adultas, lo hacían siempre en quechua y acababan sollozando. De aquellos sonidos, poco podía o poco quería entender, pero infantilmente me creía que decían relatos horribles por hacer llorar tantas lágrimas a mis parientes mujeres.
Luego, el quechua se convirtió en idioma de carcajada, gracias a mi descubrimiento de la palabra «siki» que dice en español «posaderas». Recuerdo que dediqué buen tiempo preguntando a mis mayores el significado y pronunciación de otras tantas palabras quechua con que podría combinar «siki» para crear nuevos insultos. Aun así, nunca pude buen dominio de esta lengua general, cosa de la que me peso.
Ahora, ya sabiendo lo duro que es vivir en nuestros zapatos, pienso en por qué teniendo tanto pariente cusqueño hablador de quechua, yo no me adoctriné en esta lengua, digo pues, que a la gentilidad, por la dureza de la vida, nos falta mucho tiempo para enseñar a nuestros hijos o para aprender de nuestros padres.
Nunca mis parientes me han prohibido aprenderlo, como explicaban antiguos señores y señoras del Cusco acusando a los indios habladores de quechua de prohibir a sus hijos que aprendan con afán de disimulo. Según ellos los indios dicen «no aprendas», «no hables» esperando que sus niños no se delaten como indios y puedan confundirse en el futuro con señores o señoras.
Mucho acusan a la gentilidad de disimular ser india y al mismo tiempo acusan y maltratan a la gentilidad por ser india.
Algunos prescriptores antiguos en la escuela y en la universidad nacional nos pedían confesar si sabíamos quechua. Nos conminaban a levantar la mano y a no mentir diciendo que lo desconocíamos cuando en verdad habíamos mamado en leche palabras quechuas. «No es motivo de vergüenza hablar la lengua de los incas reyes», afirmaban vanamente deseando que por congraciarnos con la realeza incaica nos animaríamos a delatar que sí lo hablábamos. A veces mis condiscípulas o condiscípulos han respondido que sí entienden, pero no hablan, o que hablan un poquito. Aun así, los prescriptores han mirado con malicia en su pensar que esta respuesta también era mentira.
En cambio, algunos señores y señoras hablan quechua cusqueño a boca llena. Cuando uno es señor o señora siente que cualquier palabra dicha por su boca suena bien, y las más veces no es tan cierto. En mis niñeces escuché que siendo patrón se debe aprender quechua para no dejarse tomar por engaños o burlas de indios. Así, en su inocencia desconfían del quechua, pero le creen tanto al inglés.
Cuando estos señores o señoras sabedores de quechua conocen a alguien y lo identifican como humilde o como indio, las primeras palabras que usan para conocerlo son «¿imataq sutiyki?», que es pregunta por el nombre del otro. Pero con esto, al mismo tiempo, afirman que han registrado bien que uno es indio, y te ponen en tu lugar y te avisan que ellos no son blanco fácil de confusiones y artificios.
A veces estos señores y señoras preguntan con sorna «¿intindiquichu manachu?» o hablan «manam intindiquichu» o «manam kanchu» que dice «no hay», o te apodan «Manam, Manam». No he podido hallar libros que expliquen certeramente la utilidad de estas frases. Entiendo que aluden a una negación. En el uso, significan que uno por ser indio está muy terco en su razón y les niega algo. Haz de saber buen lector que los principales se ofenden mucho cuando los gentiles dicen «manam», imaginan que es tozudez o falta de seso y de allí sus burlas.
Muchos señores o señoras han aprendido quechua porque en sus niñeces fueron criados por alguna mujer sabedora de la lengua. Sé que también en las escuelas de pago en Cusco, los niños y niñas llevan estudios de quechua y participan de la santa misa en quechua.
En cambio, en mi escuela nacional, el asunto era más bien el inglés. Una vez un dictador, muy alabado por principales, mandó disminuir horas de Literatura, Geografía y Filosofía para aumentar al curso de inglés en la secundaria nacional. Dicen pues que el inglés sirve para abandonar nuestra patria, ya sea por la excusa del amor o por la razón del trabajo.
Mucho se afirma, en ciencia o en fantasía mercantil, que el quechua es una forma de pensar, de vivir y de saber. A veces doy esto como cierto, y otras veces no tanto. Cuando los señores y señoras hablan quechua no siempre sienten o piensan o quieren como indios o como andinos o como gentiles. En Cusco, un antiguo poeta quechua, amador de incas y hacendado hizo tan malos abusos que murió por la cólera de los gentiles. En mis tiempos, una señora sabedora de quechua, con más suerte que talento, desde sus altos poderes ha mandado a morir a muchos gentiles, incluso a sus paisanos apurimeños.
CAPÍTULO VIII: JOVEN DE HOLGADA VIDA FABULA SOBRE LOS BENEFICIOS DEL QUECHUA
Ha dicho el filósofo austriaco que todo cobra sentido solo en las palabras, el resto es sinsentido. Así he sabido yo y he enseñado yo. Por consiguiente, pienso, un idioma en su forma única puede hacerte vivir y sentir de una manera diferente. En mi tierra natal, el Cusco, mucho se dice esto del quechua como si fuese una virtud solo suya. Y como ya he declarado, a veces lo pienso como cierto y otras, descreo, pues, has de saber lector que una cosa es quechua en lengua de señores y otra, en lengua de gentiles.
Ha dicho este mismo sabio de palabras que los hechos y solo los hechos son el mundo que puede ser pensado. Por eso, para explicarte mis dudas, he de referirme a hechos. Diré, entonces, una travesía que pasé yo en mis juventudes en la Fiesta de la Patrona Carmen en Paucartambo, fiesta de principales que guardan en su grado al quechua cusqueño.
Siendo yo siempre salvaje chusma, hice ingeniosos engaños para viajar y escapar de altos poderes familiares que nos guardaban a las mujeres de vivir la vida a sus anchas, dice por protegernos de concupiscencias o de maldades masculinas. Previendo estos peligros, invité a la travesía a un buen amigo de la Escuela de Letras arequipeña, a quien llamaban de otro nombre «Sata», de Satán. Pensé pues sería de mi buena protección en tan desconocido y religioso ambiente al que nos dirigíamos. Sata, no siendo señor, no siendo wakchapituco, se declaraba muy callejero y era muy jactancioso y de hacerse respetar. Me parece, de él aprendí lo bueno que hace el orgullo de ser chusma a boca llena y sin remilgos.
Como tengo dicho el rito de la Patrona Carmen es fiesta grande y digna de consideración. Ya colores, ya castillos, ya músicas, ya estallidos, ya silencios, ya batallas, ya sahumerios, ya fuego, ya acrobacias. Es mucho y buen teatro. Un contador de relatos argentino invidente habla de gigantescas representaciones teatrales ejecutadas en pueblos europeos donde no hay espectadores, puesto que todos los vecinos sin faltar uno se tornan en actores. Así sentí yo esta fiesta.
Supe también que se pugna bastante duro por el honor de ser encargado de las celebraciones de cada una de las danzas. Y esto no es barato, porque debe mantenerse con casa, comida y bebida durante cuatro días seguidos a los tantos invitados. Supe también que cierta danza femenil solo puede ser ejecutada por mujeres vírgenes, lo que me pareció a mí desagradable esfuerzo de abstención, pero sobre todo de inspección, o quizá de fabulación.
Sobre la lengua, oí a jóvenes de holgada vida en una tienducha cercana a la plaza principal corear de por sí canciones quechua para la Patrona Carmen. Alguno de estos señoritos atento a mi sorpresa, me explicó cada palabra de los cantos y me afirmó lo poética y sabia que era de suyo la lengua quechua. Que en quechua el tiempo es circular y que la cosmobiología andina era casi de otra galaxia porque hasta piedras tenían una respetable vida en el «uku pacha», una tierra que guarda las llaves del conocimiento iterdimensional, al que todo quechuahablante y todo andino incluso sin saberlo puede acceder, aunque sea un poquito. En suma, en quechua la vida sabe distinto. No discutí ni hice menoscabo, quizá fui cobarde, no hablé del filósofo austriaco que yo había estudiado ya en la Escuela de Letras, e indagué más por la honestidad de las creencias de aquel joven de holgada vida. Cierto, también, me dio pena deshinchar sus pasiones por el cosmos andino. Cierto, también, yo había escuchado a bricheros decir estas mismas fabulaciones a incautas cabezas rubias en Cusco, pero me extrañó que aquel me las dijera a mí siendo chusma, de manera tan gratuita, pues yo no guardaba disposición de gastar «one dollar» por escuchar modernos misticismos ancestrales.
Finalizada la charla, caminamos con Sata hacia las afueras en busca de un buen y barato caldo de cabeza de cordero que pudiera calentarnos. En mi cabeza dude entonces de la honestidad de aquel fino fervor, ¿qué y cuánto ganaban los principales imaginándose fervorosos por el quechua? o ¿serían capaces de creerse esos cuentos y sentir admiración desinteresada por la imaginada lengua incaica?
Me senté frente a una inmensa olla comandada por una mujer de aquellas que llaman mestizas. Cuando pagué el caldo de cordero o de alpaca con un billete, el único que amparaba el resto del viaje, la mujer, que seguramente hizo mal sus cuentas, me entregó un vuelto menor del que correspondía. Al hacerle yo la observación de su equívoco, la mujer me hizo pleito diciéndome que yo era de esos cusqueños pitucos que se creen dueños y que quieren engañar a todos los del pueblo. Luego descargó su cólera terrenal insultándonos en quechua muy bien fluido. Paso seguido, miró al cielo e hizo allá otra vez sus cuentas, esta oportunidad con mayor detenimiento, y tuvo recién certeza de su error. Me entregó el resto del dinero y me despidió. A diferencia con el joven de holgada vida, no dudé ahora de la sinceridad de aquellos insultos quechuas.
Regresamos en camión de gentiles, pues ya no quedaba dinero para un mejor trasporte. Antes de embarcarme, otro amigo, sabiendo de mi carencia de credo religioso, me recomendó que por las dudas me postrara ante la Patrona Carmen, sobre todo si había llevado a aquella fiesta a alguien al que yo llamaba Sata, de Satán, o sea supay. De lo contrario dijo aquel camión sufría gran peligro de desbarrancarse, así era siempre la suerte con los herejes.
No hice oído. Viajamos, pues, en la caja apretujados entre gentiles de provincias altas habladores de la lengua principal. Aunque incomodos, sentimos poco frío. Nadie me habló de «kai pacha» ni de «hanan pacha». En medio recorrido, comenzaron a picarme muchísimas pulgas, tan gordas de nuestra sangre. Viendo mis molestias un pasajero comentó con gran nostalgia que antes cuando los gentiles viajábamos en camión, el ayudante del chofer mandaba disparos de DDT por debajo de ponchos y polleras para acabar con malditas pulgas. Yo pregunté si el DDT no era aquel veneno que estaba prohibido por ser tan malo para la salud del hombre, y me respondieron que sí.
CAPÍTULO IX: BATALLA ENTRE MUJER QUECHUA Y VARÓN CHANCA POR LAS PUREZAS DE SUS QUECHUAS Y AFIRMACIÓN DE FÉMINA DE PROSAPIA SOBRE LA TRANSMISIÓN SANGUÍNEA DEL CASTIZO ESPAÑOL AREQUIPEÑO
Dicen en mi tierra natal que nuestro hablar de quechua cusqueño sería puro, original y verdadero por haberlo recibido de los incas reyes. Los señores y señoras destos reinos llevan tantísima angustia por las purezas y tantísimo horror por las falsías.
Siguiendo las lógicas de leyendas y fabulaciones, nuestros primeros padres y madres incas salieron del altiplano. Allí mismo, el dios Sol los holgó con saberes que se debían inculcar a los gentiles cusqueños. Es pues evidente que esos saberes debieron transmitirse en un idioma que fue conocido y pronunciado más antes en Puno que en Cusco. Pero esto nunca he escuchado en las habladas de purezas originarias de lengua.
He de contar una historia que viví en mis niñeces cuando una pareja de parientes echó jocoso pleito por la pureza de sus quechuas. El varón, natural de Andahuaylas, llevaba un vivir de excesos y muchas libertades. La mujer, natural de Cusco, más bien contenida, poco vivía a sus anchas y era bien donairosa por defender moralinas que ella creía inapelables.
Resulta pues, que viajábamos en uno de esos transportes que se llamaban taxis a mis hogares que se ubicaban en la calle Quera, en el centro mismo del Cusco. Ordenó, entonces, el varón al chofer que enrumbara hacia Quera, pero pronunció la palabra como si sonara «jera» con una jota medio explosiva. La mujer muy ofendida reprendió al andahuaylino explicando que no se pronunciaba el sonido de jota en quechua. (Igualmente ha afirmado el cronista cusqueño de este sonido que no existiría en la lengua general de indios). La mujer añadió que más bien la pronunciación correcta era con un «q» glotalizada o explosiva. Paso seguido demostró con admirable habilidad como esa misma letra en quechua podía tener hasta tres sonidos distintos. El andahuaylino adujo que en su tierra lo hablaban así y defendió su derecho, pero la mujer siguió reprendiéndolo exaltando que el quechua cusqueño era el verdadero de los incas y que en la tierra de Apurímac solo se hablaba quechua corrupto.
Pasado los años, yo escudriñé con mejor atención al cusqueño cronista, pariente y escucha directo de incas sobrevivientes. En su crónica él avisa del gran pleito y odio que se llevaron quechuas y chancas. Los quechuas fueron una nación conquistada que guardó muy buena gana por sus conquistadores incas. Los chancas, también sujetados, más bien alojaron siempre ímpetus de liberación y traición contra los incas. Por eso, aprovecharon los temores y debilidades de Yáhuar Huácac por los malos augurios de haber sido inca llorador de sangre. Así, estos chancas hicieron peligrosa batalla, incluso amenazaron al Cusco, aunque finalmente fueron sujetados por los reyes incas. Creo que por eso aún ahora este pueblo se siente muy jactancioso. Algunos apurimeños que he conocido pecan de wakcha pitucos y no se sienten indios, cosa que nos irrita bastante a los cusqueños.
Sabiendo esto me recordé con mucha carcajada la batalla entre la mujer quechua defensora de incas y el varón chanca, ambos mis parientes de sangre, por lo que debo ser yo medio quechua, medio chanca y toda chusma.
El Cronista no habla pues del quechua como lengua de reyes incas, más bien dice que había una lengua general de incas solo pronunciada por esta realeza, que se guardaba de no ser descifrada por vasallos o advenedizos, y que existía otra lengua general de indios propia del pueblo. Sin embargo, no llama quechua a ninguna destas lenguas, solo habla de la «nación quechua», esta nación de la cual ya comenté.
Siguiendo pues mis estudios de Letras supe que el quechua había sido más difundido por españoles advenedizos que por los mismos reyes incas, que guardaban cierto respeto por las lenguas que hablaron sus pueblos sujetados. Que quizá esa lengua general de incas fuera el puquina y no el quechua. Supe también en los estudios de lengua que es probable que el quechua se originara en el centro del Perú. Fui pues al mapa, recordando esta batalla de mis niñeces entre la mujer quechua y el varón chanca. Me di cuenta con sorpresa que Andahuaylas estaba más cerca de los lugares que se señalaban como orígenes del quechua que el mismo Cusco. También observé en censos, como en Apurímac se habla tantísimo quechua. Incluso en el conteo del 2017, hay más habladores de quechua en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho que en Cusco que tiene mucha más población y aun así está recién en cuarto lugar. Por último, sobre este conteo, dice que es San Juan de Lurigancho en Lima donde se reúne el mayor número de habladores de quechua.
Con mis descubrimientos y vanos afanes, poco tardé en regresar a Cusco y buscar a la pariente, mujer quechua que había acusado al varón chanca de hablar quechua corrupto. Le hice recuerdo de la batalla y le enumeré todos los datos que había aprendido en mis estudios esperando que la mujer quechua entendiera que algunas de sus afirmaciones eran erradas. Pero la pariente me respondió con asombrosa seguridad que incluso los científicos de la lengua más esforzados llevaban muchas distorsiones por no querer reconocer la valía y la pureza del quechua cusqueño.
Entendí pues, que en esto de las purezas no importan tanto las verdades ni los estudios, como sí las propias satisfacciones.
Pero, jamás se crea que somos los cusqueños los únicos que se pierden en purezas de lengua. Pasados los años, yo trabajaba como prescriptora en Arequipa en un sitio que poco me correspondía. En esos tiempos visitaba la ciudad el premio Nobel arequipeño que tan distraídos llevaba a todos. Fue pues que una señora de mi trabajo, bastante jactanciosa por su prosapia y medio despreciadora de chusmas, me comentó que este gran Nobel había afirmado que en Arequipa se hablaba el español de una manera castiza y correcta como no se halla otra ciudad. Respondí pues que aquello era buena paradoja, puesto que, en aquel lugar lleno de arequipeños, quien enseñaba las ciencias de las palabras y de los signos era yo, chusma cusqueña. La señora me respondió pues, que no era de extrañar, que seguramente yo siendo cusqueña había dado tantísima batalla para hablar correctamente. Pero que, ella como todos los arequipeños de cuna, no daban gran esfuerzo, puesto que el buen español les venía corriendo en la sangre. Quizá pensaba esta señora de prosapia que me hacía cierto agravio, pero en realidad me dedicaba magnífico elogio. Puesto que yo, siendo chusma salvaje, descreo de beneficios regalados en sangre, en cuna o sea por pura casualidad. Admiro pues lo ganado con buena batalla y en libertad de angustias por ansiadas purezas.