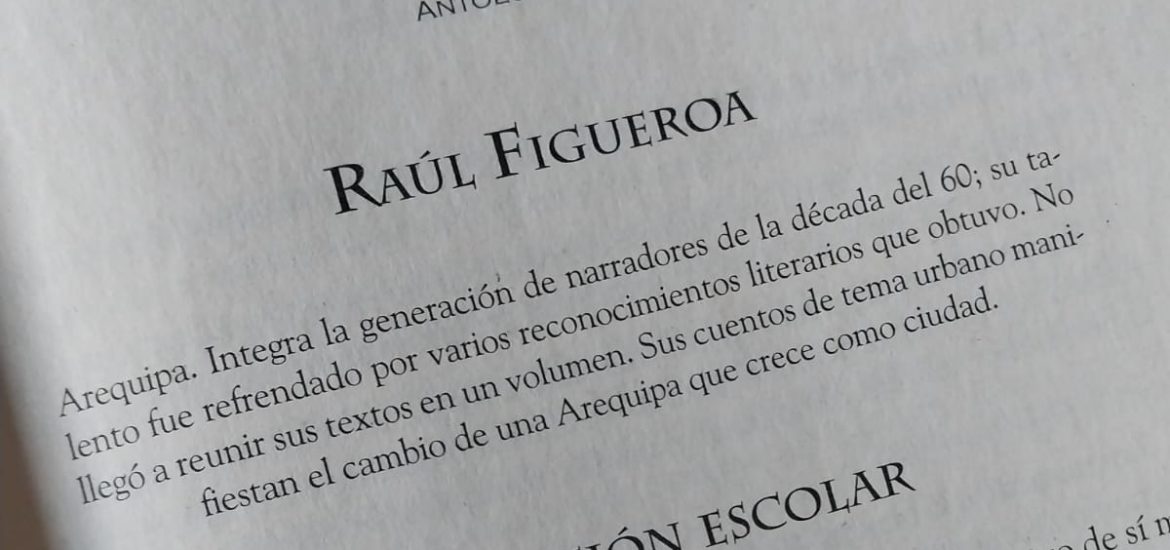Por Ramón Cabana Huachani
Raúl Figueroa es una figura discreta pero fundamental en la narrativa breve del sur peruano. Su nombre aparece asociado a la llamada “narrativa urbana clasemediera contemporánea” de Arequipa, que a finales del siglo XX rompió con el costumbrismo rural y la idealización andina predominantes en nuestra literatura regional.
Figueroa no solo inauguró una nueva sensibilidad, sino que lo hizo desde una perspectiva realista, sobria y profundamente introspectiva. Su cuento “Los chacales” incluido en la Biblioteca Juvenil Arequipa (2010) es considerado uno de los relatos más logrados del período.
A pesar de este reconocimiento su vida literaria se caracterizó por largos silencios y por una resistencia consciente a los círculos literarios o la búsqueda de fama. Fue arquitecto, profesor de matemáticas, lector voraz y, según sus propias palabras, alguien que “fue infiel a la Literatura”, pero dejó una huella que, sin pretenderlo, modificó los rumbos de la narrativa regional. Su escritura recoge la violencia latente en los márgenes urbanos, la construcción simbólica de la masculinidad adolescente y el vacío moral de una juventud sin brújula, temas que han reflotado últimamente.
El tiempo como culpa
Raúl Figueroa articula su relato no desde el orden lineal de los hechos, sino desde una narración retrospectiva que reconstruye el crimen con la lucidez de la culpa. En términos de Gérard Genette (1983), se trata de una narración que parte del punto posterior al evento principal (la muerte de Locumba) y reconstruye los hechos desde ese futuro irreversible.
Esta manipulación del tiempo no es solo técnica, sino profundamente ética. Los personajes, “los chacales”, no pueden habitar el presente ni el futuro; están atrapados en una memoria circular y autoinculpatoria. El narrador señala que “cada uno de éstos se preguntaría con desesperada insistencia por qué recibieron al cadáver”, lo que revela un uso del tiempo como espacio de interrogación y de castigo interior. En este sentido es que Paul Ricoeur sostiene que el tiempo narrado se convierte en tiempo vivido reinterpretado, y que toda narrativa trágica implica un intento de configurar un pasado que el sujeto ya no puede controlar, pero que lo constituye.
El deseo de los personajes de “hacer retroceder al tiempo” de capturar el “error primario” es, en términos narratológicos, una inversión imposible del vector temporal. Figueroa sitúa a sus personajes en una paradoja: solo comprenden la magnitud del error cuando el tiempo ya ha clausurado la posibilidad de rectificación. Es el tiempo como quimera, como condena: el pasado entendido demasiado tarde.
La cifra exacta de “ochenta y seis días” entre la llegada de Locumba y su muerte refuerza esta tensión: el tiempo es medido, contado, marcado, como si la narración llevara un registro penal, una crónica del deterioro invisible. Tal precisión cronológica funciona como un reloj de arena moral, cuyo desenlace, la navaja, el cadáver estaba en marcha desde el principio.
La temporalidad en “Los chacales” no es una simple herramienta narrativa: es el verdadero campo de batalla del relato. A través de ella se revela la imposibilidad de volver al origen, la inercia culpable de los personajes, y la tragedia de todo intento de comprender a posteriori lo que no se quiso ver en el momento justo. En palabras de Mieke Bal, el tiempo narrativo no solo organiza los acontecimientos, sino que construye la mirada del lector sobre la causalidad, la responsabilidad y la inevitabilidad de los hechos.
En suma, el autor no solo cuenta una historia: la encierra en una estructura temporal que duplica la lógica del trauma. El corazón del relato no es el acto violento, sino la conciencia aplazada de su gestación. Esa es la función del tiempo en “Los chacales”: mostrar que no hubo sorpresa, solo negación.
“Los chacales” de Raúl Figueroa revela pues una estructura profundamente coherente en su desgarro: el relato está construido no solo para contar una historia, sino para mostrar cómo esa historia no pudo ser evitada. Desde el primer párrafo hasta el cierre circular, la narración no persigue el suspenso, sino la conciencia gradual del error. La clave del cuento no es el hecho violento en sí la muerte de Locumba, sino la comprensión tardía de que todo estaba anunciado desde el inicio. En su brevedad intensa, el cuento nos obliga a mirar no lo que ocurrió, sino lo que siempre supimos que ocurriría.
(Escuela de Literatura, UNSA)