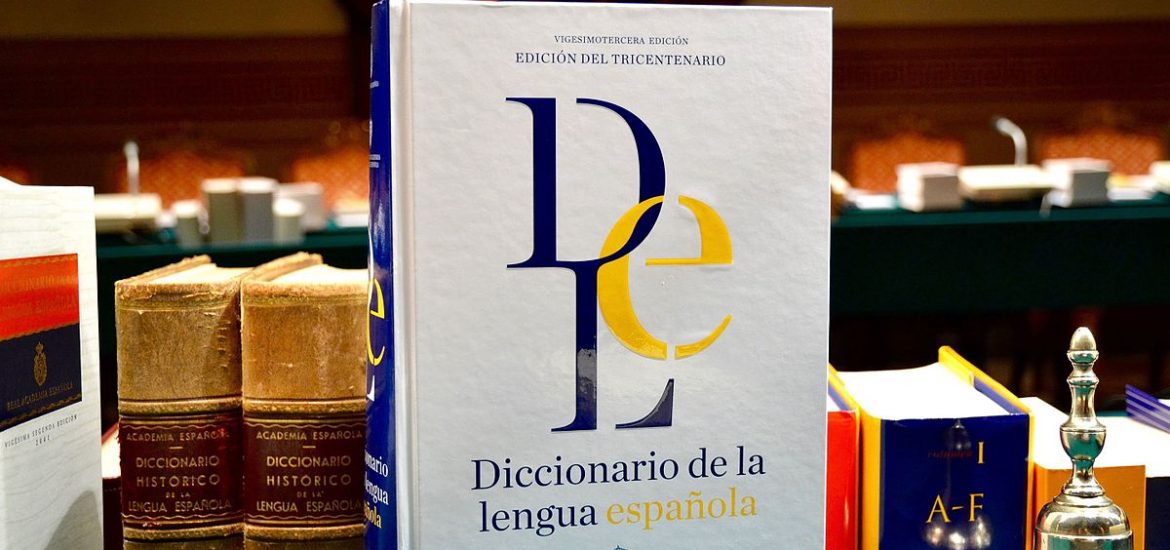A propósito del SÍ PUES, por Gabriel Díaz
El idioma que usamos los hispanohablantes no es exactamente el español sino una variedad que se llama “español andino”, una mezcla desigual del español original y el quechua (o Runa Simi), que aunque para nosotros es difícil advertirlo, consiste en un mestizaje comunicativo.
Rodolfo Cerrón-Palomino (1980) y Virginia Zavala (2001) se han concentrado en estos temas y han descubierto cosas interesantes.
Por ejemplo, el uso peculiar que le damos a la palabra “pues” en nuestra conversación cotidiana. La función gramatical de esta conjunción en el español peninsular es de coordinación causal (“Te llamé tarde pues se trataba de una emergencia”) o de conjunción consecutiva (“Como los alumnos no se prepararon bien, pues desaprobaron”). Sin embargo, en el Perú el uso de “pues” ha adquirido una función más, debido a la influencia del quechua.
En Runa Simi existe, como ya vimos, diferencia entre tipos de información: evidencial y no evidencial. Cuando una persona afirma algo debe quedar claro si lo que dice es fruto de su propia experiencia o no. Para esto el quechua tiene un sistema de partículas llamadas “evidenciales”. Son tres terminaciones: -mi, -si y –cha.
En términos generales, “-mi” indica que el informante está seguro de o ha presenciado lo que está diciendo; “-si”, que ha obtenido la información de otros; y “–cha”, que es sólo una suposición. Al pasar al español, el evidencial “-mi” se transforma en “pues” (o en “pue”). Ante la pregunta “¿Juan vino ayer?”, el otro responde “Ha venido ayer pue”, esto es, “Sí, yo sé que vino ayer, yo lo he visto”.
— ¿Se acabó?
— Sí pues