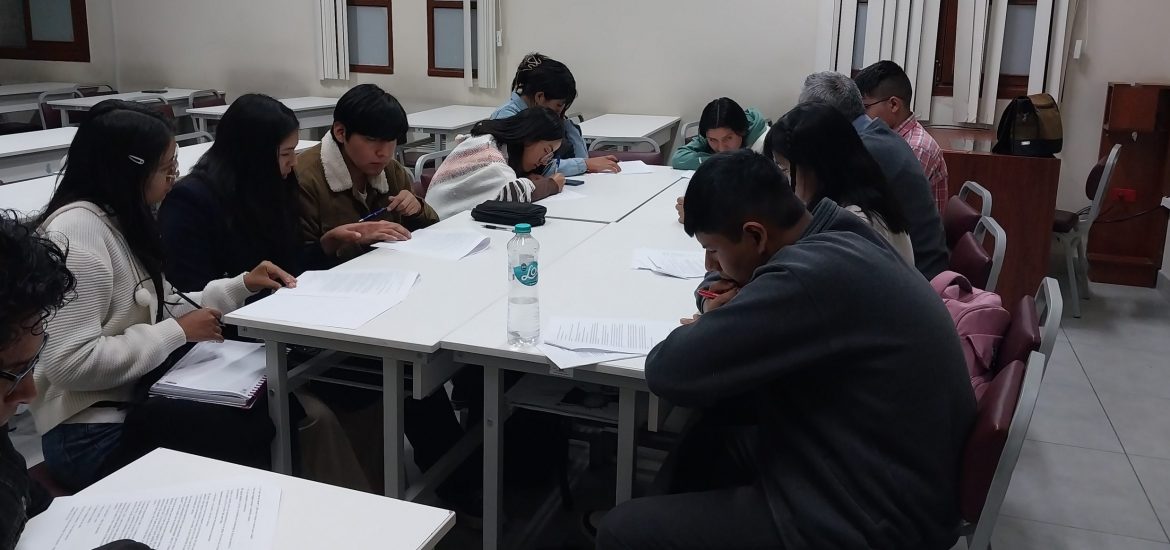Cuento de Apolo Álvarez Guzmán
Lo conocí a los ocho años en la casa de mi abuela Tristana que olía a café rancio y resignación. Mi abuelo materno, Valentín Zegarra, era una estatua viviente de anécdotas imposibles. Su voz, áspera como lija sobre madera verde, llenaba el comedor de hazañas laborales, de encuentros con hombres ilustres (siempre impresionados por su astucia), de un pasado dorado por el sudor épico del que supuestamente brotaba todo lo bueno que nos rodeaba. Yo, aún una guagua con hambre de héroes, tragaba sus palabras como hostias laicas. Veía en sus manos nudosas no las garras de un verdugo sino las herramientas de un artesano de la vida. Mi abuela, Tristana, moviéndose como un fantasma entre las tazas, evitaba su mirada. Un silencio espeso, que yo confundía con respeto, envolvía a mi madre y a mi tía cuando él hablaba. Mi viejo sentado a mi lado apretaba los puños bajo la mesa, un ademán que solo años después descifraría.
La verdad no llegó como un rayo sino como una lenta infección de pus. Fueron los susurros de mi viejo en las noches de insomnio, los fragmentos rotos que soltaba mi madre después de una copa de más, el miedo fosilizado en los ojos de mi tía al escuchar una puerta cerrarse fuerte. Valentín Zegarra el héroe de mis tardes dominicales, tardes que dedicaba mi tiempo a la lectura de autores latinoamericanos, se recompuso en mi mente como el Eladio Linacero de Onetti.
La primera imagen que emergió de ese pantano fue la más brutal: Valentín, retornando de sus batallas contra el aguardiente barato, convertido no en el patriarca cansado, sino en un cíclope ebrio poseído por demonios azules que solo él veía. No eran metáforas, eran alucinaciones furiosas. Empuñaba el cuchillo del pan, la hoja desafilada pero suficiente, perseguía a mi madre y a mi tía —entonces niñas de trenzas, con sus cafarenas y sus pantaloncitos de lana— por los pasillos angostos de la casita de la infancia.
Gritos de pánico que rasgaban la noche.
Mi abuela Tristana, intentando ser muralla, recibía el primer embate. En una noche sin luna, acorralada en la azotea con el aliento etílico de Valentín quemándole la nuca Tristana no dudó: saltó del techo de su casa al tejado vecino. Un vuelo de pájaro herido sobre el abismo de baldosas rotas. Mi tía, tiempo después, me contó del ruido sordo de su cuerpo al impactar, del gemido ahogado que se perdió entre los perros que ladraban, y de la risa ronca, grotesca, de Valentín desde arriba, como si fuera el final hilarante de un sainete.
La segunda herida fue fría, doméstica, meticulosa en su crueldad. Una fiesta por La Virgen de Chapi. Risas forzadas, polka criolla de fondo, el jolgorio de la fe no se detenía en las copas sino continuaba en el baile de parejas. Valentín con los celos reptando bajo su piel como serpientes en celo, arrastró a Tristana al dormitorio con la excusa de buscar un abrigo. La acusación sorda (“¿Con quién coqueteabas?”), su negativa temblorosa, y entonces el golpe. No fue un arrebato, fue la descarga calculada de un pesado caporal de tamaño considerable contra su nuca. El crujido seco del hueso, el cuerpo desplomándose como un saco roto sobre la alfombra de lana. La sangre, oscura y espesa, brotó formando un charco que reflejaba la lámpara del techo como un ojo ciego. Mi madre y mi tía, adolescentes de quince años ya endurecidas por el miedo perpetuo, fueron las primeras en llegar. Vieron a su madre tirada, el cabello castaño pegado al charco viscoso, el caporal hecho añicos como su infancia. Fue esa sangre, ese olor a cobre y traición, lo que quebró su parálisis. Esto me había contado mi madre mientras caían sus recuerdos en el vaso de cerveza.
La tercera escena fue la del ajuste de cuentas; imperfecto, visceral, humano. Valentín, quizá aturdido por su propio acto o por más alcohol, buscó refugio en la bañera, como un animal herido regresando a su madriguera. Las dos pelincas de quince años, movidas por una rabia ancestral que inflamaba el miedo, entraron al baño. No hubo palabras, solo el sonido orquestal de la venganza: el impacto sordo de los puños, el crujir de la porcelana al romperse, el grito ahogado de Valentín. Lo dejaron malherido, con los riñones convertidos en un mapa de hematomas que lo acompañarían como un estigma, y un tajo profundo en la calva que sangró copiosamente sobre el agua sucia de la bañera, diluyendo su monstruosidad en un rojo pálido. Fue su única rebelión. Para el mundo exterior, un “lamentable accidente doméstico”. Para ellas, el primer acto de liberación de una obra que duraría décadas.
Mamá me había contado más anécdotas grotescas sobre mi abuelo, y ahora solo quedan ganas de decirle simplemente Valentín. Mi madre se censuraba constantemente, quizá recordaba que yo era su hijo y no un psicólogo o una amiga íntima, pero su omisión era mas que suficiente para acrecentar mi rabia hacia aquel vejete, el sanguinario patriarca.
Días después de tan esclarecedor desahogo leí algunos cuentos de Borges, Cortázar, Fonseca, que era lo único que alejaba un poco mis traiciones y demonios. Y había despertado en mí el tema del traidor y del héroe, cuestionándome si mi abuelo, en su forma más epidérmica, ¿merecía ser llamado héroe por aquellos que fueron asistidos por su bondad aparente? O ¿merecía ser llamado un traidor de principios paternos o un pérfido enajenado que se quitaba su mascara al lidiar con su familia?
Ahí comenzó mi verdadera educación sobre Valentín Kilpatrick. Porque él, como Fergus Kilpatrick en el relato de Borges, era un traidor absoluto disfrazado de héroe circunstancial. Cada anécdota grandiosa que soltaba en las reuniones familiares (“Yo les di todo”, “Nadie sufrió como yo”), cada suspiro de mártir incomprendido, cada lamento sobre la ingratitud de “ciertas personas” (miradas furtivas hacia Tristana y sus hijas) se convirtió, a mis oídos, en una mentira venenosa. Su “trabajo duro” olía a sudor ajeno robado; sus “sacrificios” eran la coartada para su tiranía. Yo, que no había sentido sus cuchillos ni sus caporales, me sentí traicionado en lo más profundo de mi credulidad infantil. Me habían robado la figura del abuelo sustituyéndola por un simulacro repulsivo. Mi admiración se convirtió en asco, y el asco, con los años, en un odio frío, reflexivo, literario. Como el narrador de Borges, descubrí que la historia familiar era una ficción montada sobre una traición.
La idea no nació de la ira ciega, sino de la lenta sedimentación del rencor y la relectura obsesiva de “Tema del traidor y del héroe”. Si Fergus Kilpatrick debía morir en una obra teatral para revelar su vileza y salvar la causa, ¿por qué Valentín no podía morir en medio de su propia farsa, sin que nadie, excepto yo, el tramoyista silencioso, supiera el verdadero guion final? Él, gran actor de su vida ejemplar, merecía un último acto perfecto: una muerte que consagrara su mentira mientras liberaba, por fin, a sus víctimas.
La oportunidad llegó en una tarde agobiante, cargada de la humedad del río Chili y el peso de sus mentiras. Valentín, ya viejo, pero no menos tóxico, recibía a dos viejos compinches en la sala de mi abuela. Yo, el nieto atento, servía chicha de jora. Él desplegó su repertorio final: historias de su paternidad abnegada (“Crié a mis hijas como reinas”), lamentos por la incomprensión familiar (“Nunca valoraron lo que hice”), elogios a su propia integridad (“Siempre fui un hombre de palabra”). Sus amigos asentían, conmovidos por el espectáculo del viejo luchador incomprendido. Yo observaba sus manos temblorosas, la papada flácida, la calva cicatrizada (testimonio de la rebelión en la bañera) que brillaba bajo el sol como un estigma irónico. La rabia, ácida y precisa, me recorrió como una corriente eléctrica. Era el momento. Kilpatrick debía morir en escena.
En la cocina, el té de boldo humeaba en la taza que él prefería, la grande, con el borde dorado desgastado. Los barbitúricos de mi abuela, viejos aliados químicos contra el dolor que él mismo causaba, se disolvieron en el líquido amargo como nieve sucia. No hubo vacilación. No era un paladín, iba ser el mártir de una causa creada bajo embustes y suplicios. Le serví la taza con una sonrisa que él interpretó como deferencia. “Gracias, engreído. Eres el único que me entiende”, dijo, con esa voz que ahora me sonaba a serrucho sobre hueso. Lo vi sorber el veneno entre frase y frase de su auto-hagiografía. Cada sorbo era un verso más de su epitafio falso.
Murió esa noche, “pacíficamente”, según el médico de cabecera, cegado por la farsa. “Un corazón viejo que dijo basta”, fue el veredicto cómodo. El teatro del duelo se montó con eficiencia. Lloraron sus compinches, los vecinos, los que solo conocían al Valentín público, al “hombre de carácter” con “mala suerte familiar”. Mi madre y mi tía lloraron también, pero sus lágrimas limpiaban décadas de terror. Un alivio físico, casi palpable, cayó sobre ellas como un manto liviano. Se despidieron de su carcelero, no de su padre. Mi abuela Tristana, ante el ataúd, no dijo una palabra. Su silencio era un océano de cosas no perdonadas.
Nadie sospechó. La sombra de su “mala salud” (los riñones destrozados, la presión alta), su edad, el “dolor por su familia ingrata”… todo encajaba en la narrativa que él mismo había escrito. Yo observaba el velorio, el féretro barato rodeado de crisantemos mustios, los sollozos de cartón piedra. Valentín yacía como un prócer menor, venerado por un público que nunca leyó el verdadero guion. Kilpatrick murió en escena para salvar una causa; Valentín murió en la suya para perpetuar su fraude. La traición paternal, la traición a la verdad más elemental, la traición a mi inocencia, quedaban enterradas con él, conocidas solo por nosotros, sus víctimas directas, y por su nieto verdugo.
No me correspondía a mí, lo sé. Yo no salté entre tejados, no limpié la sangre de mi madre del suelo, no sentí el filo del cuchillo persiguiéndome. Mi dolor era heredado, pero no menos cáustico. Era la rabia del engañado, del que descubre que el héroe de su infancia es un monstruo con piel de abuelo. Maté al Valentín público, al que todos lloraban con lágrimas prestadas, para ejecutar la sentencia que el Valentín privado merecía desde hacía décadas. Y mientras la primera palada de tierra golpeaba la madera barnizada, supe que lo que enterraban no era a un hombre, sino a una ficción maldita. La única verdad que quedaba flotando en el aire cargado de hipocresía y perfume de flores baratas, era el suspiro colectivo, agrio y liberador, de saber que la función, por fin, había terminado. El telón cayó sobre el traidor. Solo quedó, en el escenario vacío, el eco de sus mentiras y el alivio silencioso de quienes sobrevivieron para contar, o para callar, la verdad. Como en Borges, la historia familiar quedaba salvada por un acto secreto de justicia poética. El héroe era solo traidor. Y su muerte, la última línea de una obra que nunca debió escribirse.
(Escuela de Literatura, Taller de Narración, UNSA)